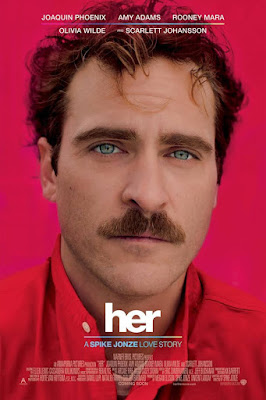Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres?
Jn 9,2.
El 20 de diciembre de 2011 moría Robert Ader. Había creado un término exitoso, “psiconeuroinmunología”, a partir de sus investigaciones. En colaboración con Nicholas Cohen, hizo un experimento interesante.
Desde Pavlov se sabe del valor de los reflejos condicionados en animales, como herramienta experimental. Pues bien, Ader y Cohen indujeron en ratas una aversión al agua con sacarina, asociando su ingesta a la presencia de ciclofosfamida, que les provocaba trastornos gastrointestinales. Tras este aprendizaje, las ratas sólo bebían agua cuando la sed las vencía. Además de provocar alteraciones digestivas, la ciclofosfamida es un agente inmunosupresor. En comparación con controles, se vio que las ratas que habían “aprendido” a asociar la ingesta de agua dulce con efectos perniciosos, mostraban una inmunosupresión frente a la inyección de un antígeno en el momento de beber, aunque entonces no hubiera ciclofosfamida en el agua azucarada. Es decir, un animal podía “aprender” a deprimir su respuesta inmune. Algo ocurría entre su cerebro y sus linfocitos.
La vieja idea de que el estado anímico se relaciona con la enfermedad somática, se reforzó con experimentos de este tipo y otros muchos hallazgos como la existencia de una comunicación molecular bidireccional entre neuronas y linfocitos.
La interacción psicosomática es bien conocida y, por eso, todo ensayo clínico riguroso contrasta los efectos del medicamento que se pretende probar con lo que se llama un placebo, algo que se le asemeje lo más posible, pero sin contener fármaco activo alguno. Para evitar incluso la posible influencia de quien administra el fármaco o el placebo, los ensayos suelen hacerse en el modo conocido como doble ciego (ni el paciente ni quien administra el tratamiento saben si se trata de un placebo o de un principio activo).
Precisamente ese efecto placebo daría cuenta del valor que tuvo una medicina que fue mágica antes de ser mejorada por el avance científico. Un ejemplo de su importancia lo proporciona un meta-análisis publicado en PLOS Medicine, que puso en tela de juicio la eficacia clínica de los antidepresivos
 Hay una enfermedad especialmente aterradora en nuestra época, el cáncer. No es algo que haya aparecido ahora; ya hay constancia escrita de ella en el papiro de Ebers, pero sigue induciendo una mortalidad que no ha disminuido mucho desde entonces (globalmente; hay formas especificas en las que sí se han logrado grandes avances terapéuticos).
Hay una enfermedad especialmente aterradora en nuestra época, el cáncer. No es algo que haya aparecido ahora; ya hay constancia escrita de ella en el papiro de Ebers, pero sigue induciendo una mortalidad que no ha disminuido mucho desde entonces (globalmente; hay formas especificas en las que sí se han logrado grandes avances terapéuticos).
El efecto placebo sugiere que la fe puede curar con independencia del objeto de esa fe. Y, si es así, ¿Por qué no cabría esperar que la fe religiosa o la confianza en la propia fuerza activen recursos inmunes que venzan el cáncer? Tal fe puede inducir un viaje a Lourdes o a México (allí fue Steve McQueen en busca del laetril). Hay quien confía en ser inundado benéficamente por “energías positivas” de amigos, en la fortaleza conferida por técnicas de meditación y visualización, o en dietas alcalinas pretendidamente basadas en los descubrimientos de Warburg.
Lo cierto es que, a veces, sólo con una frecuencia de uno entre cien mil casos, se da una regresión espontánea del cáncer, entendiendo por tal su desaparición completa o parcial, temporal o permanente, en ausencia de tratamiento específico. Hay casos descritos en este mismo año relativos a regresión de cáncer de pulmón y de hígado. Se ignora por qué ocurre algo así, asumiéndose en general que hay una relación con una respuesta inmune asociada a infecciones agudas, pero no es asumible que ningún tipo de fe tenga nada que ver en algo tan curioso.
No parece en absoluto que alguien pueda influir con su actitud o voluntad en la evolución de un cáncer, sino sólo en cómo afrontar un proceso así. Recientemente “El País” recogía una afirmación muy clara al respecto realizada por Patricia Brasinello: "no existe ninguna evidencia científica de que una buena actitud influya en el proceso. Las células no lo notan”. Además de sentido común, hay base empírica para tal afirmación. Por ejemplo, en un estudio de 2001 recogido en el New England Journal of Medicine, se mostraba que la supervivencia en el cáncer de mama metastático no tenía relación con el apoyo psicológico, aunque se reconocía la importancia de éste para afrontar la enfermedad, incluyendo la percepción del dolor.
Ni siquiera en Lourdes creen propiamente en milagros. La asociación “Lourdes cancer espérance”, realza más bien como milagroso el enriquecimiento espiritual de quienes allí peregrinan esperanzados; no de la posibilidad de su curación.
No esperemos en milagros más allá del milagro mismo de la vida, que implica la muerte. Si nuestra mente influye en el cuerpo, no sabemos ni cómo ni cuándo en términos mecanicistas. Ante una enfermedad tan cruel como muchas formas de cáncer, sólo cabe el mejor tratamiento médico posible (tan limitado como duro tantas veces) y todo lo que ayude a una persona a afrontar algo así. Por eso, es despreciable oír algo tan estúpido como que alguien tiene que luchar contra su enfermedad o que esa guerra la va a ganar (se decía estos días que un célebre futbolista le ganaría el partido a su cáncer de pulmón). Es cruel porque parece que, si alguien sucumbe, lo hace por no luchar, por no ser optimista, asertivo, etc., etc. Tanta palabrería de la llamada “psicología positiva” es profundamente negativa y negativamente ha calado en un mundo presuntamente ateo pero más religioso que nunca.
Renace el pecado, no como transgresión moral, sino higiénica. Si alguien enferma, él, por su mala vida (fumar, beber, ser sedentario, etc.) o sus padres, por transmitirle malos genes, serán culpables. Y esa culpa sólo es perdonable con un cambio de vida: "disfrutando" las "cosas pequeñas" de la vida, sintiendo el cariño de los otros, teniendo confianza en uno mismo, etc.
Lucha, sé fuerte… ¿cómo se hace eso? Sólo desde la perspectiva absurda de conferirle ser a la carencia, de ontologizar la enfermedad, se puede proclamar como mandato higiénico o pretendidamente terapéutico, la mayor insensatez de que una mente luche contra lo que su propio cuerpo alberga. El cuerpo ya tiene sus mecanismos, recursos y recuerdos. No lo vamos a cambiar cuando está enfermo por pensar en él o por ver amaneceres y flores, aunque tengamos, eso sí, la opción de sobrellevar las cosas del mejor modo posible.
Se da algo fuertemente paradójico, aunque sólo lo sea en apariencia. Por un lado, se reduce lo biográfico a lo biológico de tal modo que uno es lo que dictan sus genes, y ama o sufre según esté su balance de neurotransmisores. Pero, por otro lado, se pretende que, cuando ocurre lo peor, se dé una transformación biográfica que controle lo biológico. Tal ilusión es facilitada por iluminaciones que acontecen en situaciones límite, propiciando a veces la producción de libros tan patéticos como el escrito por Eugen O’Kelly.
Sin duda, somos en un cuerpo. Y, por un lado, el cuerpo tiene sus limitaciones, una de las cuales es el hecho de ser mortal. Pero, además, la influencia que nuestra mente pueda tener en el cuerpo del que emana y que la alberga no depende de ningún presente que podamos controlar sino de un pasado que sólo algo tan laborioso como el psicoanálisis puede desvelar. En cualquier caso, en lejana analogía con Lourdes, el milagro del psicoanálisis no reside en el objetivo concreto, sintomático, que pueda suscitarlo, ni siquiera el temor a la muerte. Los taoístas buscaron sin éxito la inmortalidad pero en ese camino encontraron una forma de sabiduría compatible con la mortalidad misma. Lo importante es buscar… ignorando propiamente la finalidad real de la búsqueda. Si lo logramos, ya lo sabremos. Incluso en ciencia.
 Los lacitos rosa y las carreras contra el cáncer o la frenética recogida de tapones no lo frenarán. Sólo lo hará la investigación científica y, para que ésta tenga éxito, no basta con dinero ni precisa planes ni memorias. Requerirá de todo aquello de lo que ha sido desprovista por la insensatez cientificista reinante que es el peor enemigo de la ciencia misma. Necesitará calma, juego y pasión.
Los lacitos rosa y las carreras contra el cáncer o la frenética recogida de tapones no lo frenarán. Sólo lo hará la investigación científica y, para que ésta tenga éxito, no basta con dinero ni precisa planes ni memorias. Requerirá de todo aquello de lo que ha sido desprovista por la insensatez cientificista reinante que es el peor enemigo de la ciencia misma. Necesitará calma, juego y pasión.